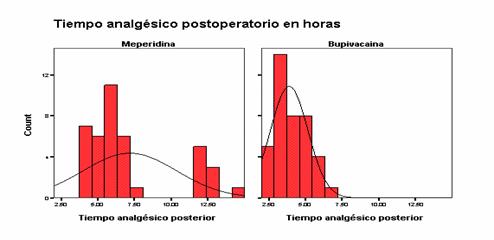CorSalud 2011;3(4)
ARTÍCULO ORIGINAL
ANALGESIA SUBARACNOIDEA CON MEPERIDINA EN
Por:
MSc. Dr. Rudy Hernández Ortega1,
MSc. Dr. Osvaldo González Alfonso2, MSc. Dr. Pedro A. Hidalgo Menéndez2, MSc. Dra. Ilida M. Marrero Font3, Dr. Juan M. Rodríguez Álvarez4, Dr.
Jorge Méndez Martínez4, Dra. Shemanet García
Cid5, MSc.Dr. Oscar Ramos Sánchez6
Resumen
Introducción
y objetivos: La analgesia
espinal constituye un pilar básico en la cirugía ginecológica. El objetivo de
esta investigación fue determinar la utilidad de la meperidina
como agente analgésico por vía subaracnoidea. Método:
Se realizó un estudio prospectivo e inferencial en 20
pacientes hipertensas conocidas, anunciadas para cirugía ginecológica electiva,
las cuales fueron divididas en dos grupos de 10 pacientes. Las del grupo M recibieron
anestesia espinal con meperidina a 1 mg/kg y las del grupo B, bupivacaína hiperbárica a 0,1 mg/kg. Se realizó un análisis del tiempo de analgesia
postoperatoria y la incidencia de efectos colaterales. Resultados: En las
pacientes a las que se les administró meperidina la
analgesia postoperatoria fue significativamente mayor, la incidencia numérica
de efectos colaterales no fue diferente, predominaron las náuseas en ambos
grupos (30 % y 27,5 %), seguido del prurito (42,5 %), con el uso de meperidina y los temblores (37,5 %), con la bupivacaína. Conclusiones: La meperidina demostró su utilidad como agente analgésico en pacientes
hipertensas a las que se les realizó una cirugía ginecológica.
Abstract
Introduction
and Objectives: Spinal analgesia is a basic mainstay in gynecologic
surgery. The objective of this research was to determine the usefulness of meperidine as an analgesic agent via the subarachnoid space. Method:
A prospective and inferential study was performed in 20 hypertensive patients
who were scheduled for elective gynecological surgery, and who were divided
into two groups of 10 patients. The group- M received spinal anesthesia with meperidine 1 mg / kg and group-B patients received
hyperbaric bupivacaine 0.1 mg / kg. An analysis of
the postoperative analgesia time and of the incidence of side effects was made.
Results: In patients who were administered meperidine,
postoperative analgesia was significantly higher; numerical incidence of side
effects was no different, nausea predominated in both groups, followed by pruritus with the use of meperidine
and shivering with bupivacaine. Conclusions: Meperidine proved
useful as an analgesic agent in hypertensive patients who underwent
gynecological surgery.
|
Palabras Clave: ANESTESIA Y ANALGESIA MEPERIDINA BUPIVACAÍNA CIRUGÍA GINECOLOGÍA HIPERTENSIÓN |
Key words: ANESTHESIA AND ANALGESIA MEPERIDINE BUPIVACAINE SURGERY GYNECOLOGY HYPERTENSION |
Introducción
El
uso de la anestesia intratecal (IT) o raquianestesia
para procedimientos quirúrgicos data de 1885, pero no fue hasta 1900 que su
aplicación tuvo cierta popularidad1.
Luego, a mediados de 1950, en el continente americano, fueron aplicados más de
medio millón de bloqueos intratecales en la cirugía
ginecológica, lo que la convirtió en la técnica anestésica más empleada para
este tipo de intervención1.
En el camino hasta la actualidad figuran
varios fármacos, entre los que se encuentra la lidocaína,
desarrollada durante
El
comienzo de este milenio ha generado preocupación por la gran incidencia (10-37
%) de síntomas neurológicos transitorios (dolor y espasmos musculares en los miembros
inferiores, calambres en la espalda y glúteos, con irradiación a las piernas),
que se presentan con la utilización de la lidocaína
hiperbárica1,2.
En décadas sucesivas numerosos anestésicos locales han sido introducidos para
mejorar las características de los agentes disponibles, lo cual incluye una larga
duración de acción, una disminución de la toxicidad sistémica y un aumento de
la selectividad del bloqueo sensorial más que el bloqueo motor2. El advenimiento de la bupivacaína en 1960, creó una revolución en el uso de la anestesia
local, ya que esta es confiable, con acción prolongada, no posee taquifilaxis, tiene una menor toxicidad sistémica cuando se
aplica correctamente, y produce mejor separación sensitivo-motora que sus
predecesores. No obstante, su inyección intravenosa tiene una probada acción cardiotóxica, y en lo que respecta a los síntomas
neurológicos transitorios, solo aparecen en un 3 % de los casos tras su
administración2.
En
1973, Pert y Snider, descubren los receptores opioides específicos y en 1976, York
y Rudi, demuestran su existencia en la médula
espinal, pero no es hasta 1979 que Wong y colaboradores
informan su utilidad en el hombre2.
La administración intraespinal de opioides
y su unión a los receptores pre y postsinápticos
impide que se liberen nuevos transmisores a ese nivel, y de este modo se bloquea
la trasmisión de la información nociceptiva
a nivel del asta dorsal de la médula espinal.
La meperidina
es un opioide y posee características comunes a los
anestésicos locales, como son: peso molecular, pH y liposolubilidad3. Sus beneficios por vía intratecal se expresan en la producción de una buena
anestesia con rápido comienzo de acción a bajas dosis, escaso bloqueo simpático
y motor, recuperación motora rápida y adecuada analgesia postoperatoria. Su administración
por esta misma vía ha demostrado que produce bloqueo sensitivo periférico, al actuar
como una solución hiperbárica. Por otra parte, se han
descrito efectos colaterales que aparecen con la administración de opiodes en el ámbito espinal, como náuseas y vómitos (los
más frecuentes), prurito, retención urinaria, depresión respiratoria dependiente
de la dosis y taquicardia por su efecto vagolítico,
debido a su estructura química similar a la atropina y a la liberación de
histamina, lo que también explica el prurito; aunque estos son menos frecuentes
debido a las dosis bajas que se usan por esta vía3.
El objetivo de esta investigación fue comparar el uso
de meperidina y bupivacaína
intratecal en la anestesia para cirugía ginecobstétrica de urgencia, en pacientes con antecedentes
de hipertensión arterial. Asimismo, describir el tiempo de analgesia
postoperatoria alcanzado y los efectos colaterales más frecuentemente
encontrados.
Método
Diseño
Se realizó un estudio comparativo e inferencial de la técnica de anestesia intratecal
para evaluar la utilidad de dos agentes anestésicos, la bupivacaína
hiperbárica al 0,5 % y la meperidina
al 5 %. La investigación se efectuó en el Hospital Universitario Municipal de Caibarién en el período de enero-julio de 2010, previa
aprobación del Comité de Ética del centro.
Muestra
Del universo de pacientes a las que se les realizó
cirugía ginecobstétrica urgente, y tenían
antecedentes de HTA, se seleccionó una muestra estadísticamente representativa y
se utilizó el método aleatorio simple. Se conformaron 2 grupos de 10 pacientes
cada uno, a las que se les administró bupivacaína al
0,5 % (grupo B) y meperidina al 5 % (grupo M).
Criterios de inclusión
Pacientes
con un estado físico I-II, según la clasificación de
Criterios de exclusión
-
Hipersensibilidad
conocida a los fármacos a emplear en el estudio.
-
Contraindicación
absoluta o relativa de la anestesia intratecal.
-
Pacientes con
epilepsia, enfermedad cardiovascular diferente a la hipertensión y obesidad (estimada
mediante el cálculo del índice de masa corporal).
-
Pacientes que se negaran
a participar en el estudio.
-
Incapacidad de hacer
una correcta interpretación de la escala analógica visual4.
-
Indicación de cirugía
ginecológica abdominal.
Procedimiento
Una vez recibida la paciente en la
sala de preoperatorio se le tomó el peso en kilogramos y los signos vitales:
tensión arterial sistólica (TAS), diastólica (TAD), frecuencias cardíaca (FC) y respiratoria (FR), y saturación pulsátil de
oxígeno de la hemoglobina (SpO2), los
cuales se consideraron como valores basales.
Se canalizó una vena preferentemente
en el dorso de la mano o en el antebrazo del miembro no dominante con trocar
número 18, por el cual se comenzó a infundir una solución de Ringer-lactato a razón de 10ml/kg/h
antes de realizar la técnica anestésica seleccionada. Las cifras de tensión
arterial se determinaron mediante un esfigmomanómetro aneroide y
Técnica anestésica
Las pacientes fueron llevadas al quirófano donde se le
chequeó: TAS, TAD, FC, FR y SpO2. Se
colocaron en posición sentada, y luego se procedió a efectuar la desinfección
mecánica de la zona con agua y jabón, y luego con solución antiséptica. A los
tres minutos se retiró la solución con alcohol al 70 % y quedó el área aislada
con paños estériles. Se seleccionó el espacio intervertebral entre las
vértebras lumbares 3 y 4, y a ese nivel se realizó un habón cutáneo con una aguja
calibre
La punción se efectuó con trocar Whitacre atraumático, calibre 25. Se introdujo en la región
descrita, por dentro de la aguja calibre 20, con el bisel paralelo a las fibras
de la duramadre. Una vez comprobada la salida del líquido cefalorraquídeo (LCR)
claro y transparente, se administraron los fármacos de la siguiente manera:
Grupo B, 0,1mg/kg de bupivacaína al 0,5 %, a completar 3 ml con una solución hiperbárica previamente preparada con dextrosa al 10 %, y a
las pacientes del Grupo M, 1mg/kg de meperidina al 5 %, a completar 3 ml con una solución hiperbárica previamente preparada con dextrosa al 10 %.
Después de administrado el agente anestésico, se colocó a la paciente en
posición decúbito supino, y a partir de ese momento se comenzaron a monitorizar
los signos vitales (TAS, TAD, FC, FR y SpO2,
cada cinco minutos durante todo el transoperatorio)
hasta terminada la intervención.
Se registró la aparición de
cualquier complicación inherente a la técnica, cuando apareció hipotensión
arterial o bradicardia, siempre se administró efedrina como vasopresor
de elección por vía intravenosa, en bolos de 10-20 mg.
Como segunda opción, atropina de 0,5-1 mg de igual
forma. La aparición de algún otro suceso se trató de acuerdo con la causa. Al
minuto de la administración del medicamento se exploró el nivel sensitivo con
el método del pinchazo de la aguja, lo cual se repitió en dos ocasiones más.
Durante
la estancia en la sala de postoperatorio se comenzó a evaluar la analgesia cada
1 hora, con la escala analógica visual, la cual describe una línea recta de
Interpretamos
el grado de dolor de la siguiente manera:
-
0: ausencia de dolor
-
De
-
De
-
De
De
igual forma se consideró que la calidad de la analgesia fue buena cuando el
dolor fue leve, pues implicó hasta el 70 % de alivio del dolor; regular, cuando
este fue moderado, al existir alivio de un 40-60 %; y mala, cuando el dolor fue
intenso pues hubo menos de un 40 % de alivio del dolor. Cuando no existió dolor
se catalogó de excelente.
Con
los resultados que se obtuvieron con la aplicación de la escala analógica
visual, se confeccionó un gráfico que muestra la calidad de la analgesia
postoperatoria de los dos grupos a través del tiempo. Se determinó el tiempo de
analgesia postoperatoria, como el tiempo transcurrido entre la inyección intratecal del fármaco y la primera dosis de analgésico
necesitado por la paciente en el postoperatorio.
Se
recogió la aparición de efectos colaterales referidos por la paciente o
constatados clínicamente por el anestesiólogo, a partir de la administración de
los fármacos en cada grupo. Cuando las pacientes se encontraban en grado 0 de
bloqueo motor fueron dadas de alta de la sala del postoperatorio, con los
parámetros vitales normales y sin signos ni síntomas de algún efecto colateral,
o complicación aparecida durante el estudio. Para evaluar la analgesia
postoperatoria en la sala convencional las pacientes fueron visitadas cada 1
hora por el anestesiólogo.
Procesamiento de la Información
Para
dar salida a los objetivos, la información fue recogida de forma manual y se
registró en una base de datos confeccionada al efecto. Se calcularon las
frecuencias absolutas y relativas de las variables a estudiar. Se utilizó el programa
Microsoft Excel del Office 2007 para la elaboración de la base de datos y el
SPSS Versión 13.0 para la realización de las pruebas estadísticas.
Además
de los análisis descriptivos, todas las comparaciones se hacen con pruebas
estadísticas de acuerdo con el nivel de medición de las variables. Los
resultados se presentan en tablas y gráficos, para su confección se empleó el programa
Microsoft Grafics.
Resultados
Las características generales de la
población estudiada representan variables que avalan la homogeneidad y comparabilidad de los grupos (Tabla 1). La edad, en ambos, se
ajusta a lo normal (valores de p de 0,183 y 0,174, respectivamente), ambas
mayores que 0,05.
Tabla 1. Características clínicas preoperatorias de las pacientes.
|
Características |
Grupo M |
Grupo B |
Valor de p |
|
Número
de pacientes
|
10 |
10 |
p > 0,05 |
|
Edad
promedio (años)
|
35 |
36 |
p > 0,05 |
|
|
Peso promedio (kg) |
63,5 |
64 |
p > 0,05 |
|
Estado
físico según ASA
|
ASA I |
7 |
6 |
p > 0,05 |
|
ASA II |
3 |
4 |
p > 0,05 |
|
Fuente: Encuesta.
Desde el punto de vista del peso, el test de Shapiro-Wilk arroja significaciones de 0,094 y 0,062 para la meperidina y la bupivacaína,
respectivamente: ambos valores son mayores de 0,05 y por ello, se comparan mediante
técnicas no paramétricas. La significación de la
comparación es 1,000, por tanto desde el punto de vista de la caracterización
de esta variable los grupos pueden considerarse como homogéneos. Desde el punto
de vista del estado físico, según
Respecto al diagnóstico inicial, en
datos no tabulados, predominó el diagnóstico inicial de: NIC III, NIC II (60 %
en meperidina e igual porciento
con bupivacaína), los otros diagnósticos aparecen con
similar frecuencia, según el tipo de intervención quirúrgica. En ambos grupos
predominaron las amputaciones y conizaciones del
cuello uterino, seguido de la colporrafia anterior y
posterior.
La estadística del tiempo quirúrgico
se comparó con el test de Mann-Whitney; el tiempo quirúrgico promedio para ambos grupos
fue de 0,67 horas (40 minutos) las más rápidas, y las más demoradas, de 1 hora.
La distribución del tiempo de
analgesia postoperatoria se muestra en el gráfico 1, donde se puede apreciar
que con bupivacaína fue siempre entre 2 y 7 horas, y
con meperidina fue de 4 hasta 15 horas, razón por la
cual aparecen diferencias significativas en este aspecto.
|
|
|
Gráfico 1. Tiempo analgésico postoperatorio por
tipo de fármacos. p < 0,01 Fuente: Encuesta realizada. |
En la tabla 2 se muestran los
porcentajes de casos dentro de cada grupo con diferentes efectos colaterales. En
el caso de la meperidina la proporción de pacientes
con somnolencia, vómitos, prurito y taquicardia, son ligeramente mayores;
mientras que con bupivacaína son significativamente
mayores los de temblores, hipotensión arterial y bradicardia.
Tabla
2. Tipo de efectos colaterales (en porcentajes)
con la administración de los medicamentos.
|
Efectos
colaterales |
Fármacos |
Total |
|
|
Meperidina |
Bupivacaína |
||
|
Somnolencia |
30,00 |
15,00 |
22,50 |
|
Náuseas |
30,00 |
27,50 |
28,75 |
|
Vómitos |
22,50 |
12,50 |
17,50 |
|
Prurito |
42,50 |
0,00 |
21,25 |
|
Retención
urinaria |
2,50 |
0,00 |
1,25 |
|
Temblores |
0,00 |
37,50 |
18,75 |
|
Hipotensión
arterial |
17,50 |
22,50 |
20,00 |
|
Bradicardia |
5,00 |
10,00 |
7,50 |
|
Taquicardia |
12,50 |
2,50 |
7,50 |
Fuente: Encuesta.
Discusión
El bloqueo espinal se asocia, por
regla general, a la disminución de
Este fenómeno tiene relación con la
acción de los anestésicos locales en el espacio subaracnoideo,
donde producen bloqueo simpático preganglionar, que ocasiona
una disminución del gasto cardíaco e hipotensión arterial, a veces asociado a
un bloqueo de las fibras cardioaceleradoras, si el
nivel alcanzado llega al dermatoma torácico cuatro
(T4) o más. En respuesta a este se produce un aumento o disminución de
En esta investigación la incidencia de
náuseas fue la complicación común más frecuentemente encontrada, en casi un
tercio de la población estudiada; de forma individual, el prurito solo
presentado por la meperidina y los temblores
exclusivos para la bupivacaína, afectaron de forma
importante a estas pacientes10.
Las náuseas y los vómitos no causados por el narcótico, son complicaciones
comunes de la anestesia espinal y aparecieron fundamentalmente en el grupo de
la bupivacaína. Estos han sido atribuidos a factores
psicógenos, hipotensión arterial con disminución del flujo sanguíneo cerebral,
tracción visceral e inadecuado nivel sensorial. La causa más común de las
náuseas y los vómitos es la hipotensión arterial, y el tratamiento, es su restauración
a valores adecuados con la administración rápida de expansores
plasmáticos, vasopresores, cambio de posición que
favorezcan al retorno venoso, entre otras10-13.
Las náuseas son informadas con una incidencia de 29 % y los vómitos, son vistos
frecuentemente en el período de recuperación, en un rango de 12-29 %; se ha
dicho que además del efecto emético central se asume que hay un componente
vestibular adicional. Los temblores, una reconocida complicación de la
anestesia regional, se observaron solamente en el grupo de la bupivacaína14. Estos pueden ser el
resultado de varios mecanismos postulados, dentro de los que se incluyen un
efecto directo de la solución anestésica fría en los receptores térmicos del
canal espinal, un bloqueo diferencial de las fibras termorreceptoras
aferentes de frío y calor, a nivel dorsal de las raíces nerviosas, y un
descenso en la temperatura corporal secundaria a la vasodilatación
periférica, que produce el bloqueo simpático. Como tratamiento ha resultado
satisfactorio cubrir al paciente con frazadas o aumentar la temperatura del
salón; sin embargo, tibiar las soluciones infundidas o inyectadas en caso de
anestesia epidural ha evidenciado resultados
variables14. Se ha
demostrado que una sola dosis de 50 mg de meperidina intravenosa, después de extraído el feto en la
embarazada, además de producir somnolencias, es efectiva para reducir los
temblores producidos por la anestesia epidural.
Especial atención provocó la presencia
de prurito, que se presentó exclusivamente en el grupo de la meperidina, aunque su causa no está clara, su ocurrencia
pudiera ser un reflejo de una liberación aguda o excesiva de histamina, o por
diseminación rostral del narcótico, lo cual sugiere su relación con la
redistribución supraespinal a lo largo de la vía
vascular y del LCR.
Asociado también al grupo de la meperidina se encontró un 30 % de pacientes con
somnolencia, este efecto adverso es claramente posible con la aplicación
espinal de opiáceos, lo que parece estar mediado por la estimulación de
receptores Kappa y es el resultado de la diseminación rostral de la droga en el
LCR hacia el tálamo, sistema límbico y corteza9.
No se presentó retención urinaria
debido a la utilización casi obligada de la sonda vesical para la gran mayoría
de las cirugías ginecológicas efectuadas. En el trabajo no se presentaron
niveles anestésicos por encima de D4 como para ser clasificados como
complicación. En ninguno de los casos encontramos insuficiencia respiratoria
como complicación, ni reacción anafiláctica, lo cual está en correspondencia
con la literatura revisada15-18,
que informan estas complicaciones como extremadamente raras, aunque han sido
descritas con el uso de los anestésicos locales, no así con los narcóticos,
probablemente por comportarse como haptenos
monovalentes a pesar de su gran liberación de histamina, dentro de los que se
encuentra la meperidina.
Tampoco encontramos ningún caso con
convulsiones, a pesar de que el metabolito activo de este fármaco, la normeperidina, tiene efecto convulsivante;
ni observamos hipertensión arterial, cefalea, síntomas neurológicos
transitorios, infecciones del sitio de punción, meningismo,
traumatismo de médula espinal o raíces nerviosas, ni anestesia espinal total19-21.
Conclusiones
La
meperidina, cuando se administra por vía espinal, en
dosis de 1 mg/kg, produce
una analgesia adecuada y constituye un método alternativo tentador para procedimientos
ginecológicos, donde la relajación muscular no sea tan necesaria, y la
recuperación motora rápida constituya un efecto deseado. El tiempo de analgesia
postoperatoria fue mucho mejor con la meperidina. La
incidencia de efectos colaterales fue similar en ambos grupos, por lo que
podemos afirmar que la utilización de este fármaco no ofrece desventajas en
relación con la bupivacaína en pacientes con
hipertensión arterial. Los efectos colaterales más frecuentes fueron las
náuseas y el prurito, para la meperidina, y los
temblores, para la bupivacaína.
Limitaciones
Esta
investigación tiene limitaciones debido al reducido número de casos incluidos,
pues es el estudio piloto de una investigación en curso.
Referencias bibliográficas
1.
Cook TM, Mihai R, Wildsmith JA; Royal College of Anaesthetists Third National
Audit Project Working Group. A national census of central neuraxial block in the UK: results of the snapshot phase of
the Third National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists. Anaesthesia. 2008;63(2):143-6.
2.
Catterall W, Mackie, K. Anestésicos locales. En: Goodman and Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica.11na ed. México: Mc Graw-Hill. Interamericana; 2006. p. 353-71.
3.
Duarte LT, Fernandes M do C, Costa VV, Saraiva RA. The incidence of
postoperative respiratory depression in patients undergoing intravenous or
epidural analgesia with opioids. Rev Bras Anestesiol.
2009;59(4):409-20.
4.
Mirrin KR, Rosen M.
Medición del dolor. En: Swith G BG. Dolor Agudo. La
Habana: Ciencias Médicas; 2007. p.111-40.
5. Roy JD, Girard M, Drolet P. Intrathecal
Meperidine Decreases Shivering During Cesarean Delivery Under Spinal Anesthesia. Anesth Analg. 2004;98(1):230-4.
6.
Datta S, Kodali BS, Segal S, editors..
Non-delivery obstetric procedures. En: .Obstetric Anesthesia Handbook. 5th. ed. New York: Springer Science; 2010. p. 357-67.
7. Kafle SK. Intrathecal meperidine for elective Caesarean section: a comparison
with lidocaine. Can J
Anaesth. 1993;40(8):718-21.
8. A comparison of the haemodynamic
effects of intrathecal meperidine,
meperidine-bupivacaine mixture and hyperbaric bupivacaine. Can J Anaesth. 1996;43(1):23-9.
9.
Armstrong SC, Wynn GH, Sandson
NB. Pharmacokinetic drug interactions of synthetic opiate analgesics. Psychosomatics. 2009;50(2):169-76.
10.
Bamber J. Anaesthetist provided labour
analgesia. Curr Anaesth Crit Care. 2006;17(3-4):131-41.
11.
Inipavudu B, Mitterschiffthaler G, Hasibeder WR, Dünser
MW. Spinal
versus epidural anesthesia for vesicovaginal
fistula repair surgery in a rural sub-Saharan African setting. J Clin Anesth.
2007;19(6):444-7.
12.
Khan ZH, Zanjani AP, Makarem J, Samadi S. Antishivering effects of two different doses of intrathecal meperidine in caesarean
section: a prospective randomised blinded study. Eur
J Anaesthesiol. 2011;28(3):202-6.
13. Roofthooft E, Van de Velde M. Low-dose spinal anaesthesia for Caesarean section
to prevent spinal-induced hypotension. Curr Opin Anaesthesiol. 2008;21(3):259-62.
14.
Bakhsha F, Behnampour N. Saddle
Block Anaesthesia with Meperidine for Perineal Surgery. J Clin Diagnos Res. 2010;4(1):2010-6.
15. Yu SC, Ngan-Kee WD, Kwan ASK. Addition of meperidine to bupivacaine for
spinal anaesthesia for caesarean section. Br J Anaesth.
2002;88(3):379-83.
16.
Evans L, Adekanye O.
Ultra-low dose combined spinal-epidural anaesthesia. Int
J Obstet Anesth. 2007;16(4):387-8.
17.
Chun DH, Kil HK, Kim HJ, Park C, Chung KH. Intrathecal meperidine reduces intraoperative
shivering during transurethral prostatectomy in elderly patients. Korean J Anesthesiol. 2010;59(6):389-93.
18.
Atalay C, Aksoy M, Aksoy AN, Dogan N, Kürsad H. Combining intrathecal bupivacaine and meperidine
during caesarean section to prevent spinal anaesthesia-induced hypotension and
other side-effects. J Int Med Res. 2010;38(5):1626-36.
19.
Weissman A, Torkhov O, Weissman AI, Drugan A. The effects of meperidine and epidural analgesia in labor on maternal heart rate variability. Int J Obstet Anesth.
2009;18(2):118-24.
20. Lorenzo
Barrios LM, González Pérez SF. Anestesia
intratecal hiperbárica. Petidina vs bupivacaína.
Gaceta Médica Espirituana [Internet]. 2007 [citado 12 Feb 2010];9(1):[aprox. 4 p.]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.9.(1)_15/p15.html
21. Gurrieri C, Weingarten
TN, Martin DP, Babovic N, Narr BJ, Sprung J, et al. Allergic Reactions During Anesthesia at a Large
United States Referral Center. Anesth
Analg. 2011 ;113(5):1202-12.
Epub 2011 Aug 24.
Recibido: 21 de febrero de
2011
Aceptado
para su publicación: 26 de mayo de 2011